
La Gran Manzana es cada vez más una ciudad que acoge a todos, en la que el español se fusiona con el inglés y en la que miles de inmigrantes pululan entre sus icónicas esquinas, tratando de conseguir el sueño americano. Crónica de una ciudad temeraria que no se rinde.
Texto y fotos ANUAR SAAD, Especial desde Nueva York
La señora caminaba en pequeños pasos arropada con una gabardina vieja que le llegaba a los tobillos. Le decía a su compañera que estaba preocupada porque su primo mayor, en Medellín, tenía Covid. Detrás de ella, dos hombres jóvenes conversaban sobre la mala comida mexicana que recién habían consumido, mientras que otros, más allá, en un mal hablado español, discutían sobre cuál había sido el mejor exponente de la música dominicana de todos los tiempos. Un hombre viejo, de escaso cabello y de mirar cansado, estaba detenido en la esquina ofreciendo bolsos de imitación y otros suvenires con la llamativa frase de “pague dos y lleve tres”, al tiempo que un policía gordo, con cara de buena persona, imponía un parte a una señora que se había estacionado en lugar prohibido para hablar por celular. -Si no se mueve, se llevará otro parte- le dijo el agente en perfecto español a la mujer que, sin decir una palabra, arrancó como alma que lleva el diablo.
La escena no tendría nada en particular si ocurriera en cualquier parte de Latinoamérica, pero el escenario es la Quinta Avenida de Nueva York, paralela a la calle 34, muy cerca del legendario Empire State Building. Cada vez más, en esta gran capital, el lenguaje español se escucha por doquier y hasta los nativos norteamericanos se han esforzado por hablarlo.
-Es por la competitividad- me explica el doctor Juan Pablo Peñaloza, de 57 años, quien lleva 25 viviendo en la Gran Manzana. Los colombianos, por poner un ejemplo, aprenden el inglés muy bien y ya buscan empleo con conocimiento de dos idiomas. Y no es un secreto que un porcentaje significativo de la economía en Nueva York, lo mueve la comunidad latina que allí reside y los millones de turistas que llegan cada año con o sin pandemia.
Como ya lo dijo hace más de cincuenta años el laureado escritor y periodista Gay Talese, Nueva York es “la ciudad de las cosas inadvertidas, de los seres anónimos, de excéntricos, de profesiones raras y de olvidados». Podríamos agregar, que es la ciudad –por lo menos que yo haya visto—en que más cantidad de personas sostienen discusiones en voz alta, con gestos grandilocuentes, con ellos mismos. Si tomamos cualquiera de las estaciones del metro, ahí suelen estar. Unos, bien vestidos, de gabardinas largas y barba descuidada, hablando con fiereza con un ser imaginario que parece responderle. Otros, gritan con un vozarrón de charro mejicano, haciendo que todos volteen a ver donde es la pelotera: pero no. Es él solo, que grita sus penas y angustias, perseguido por sus propios demonios.
En la Station Port Authority puedes tomar el metro que te lleva a cualquier barrio de Nueva York o un autobús que te conduce en menos de 30 minutos a Nueva Jersey. Allí hay un hombre negro, delgado y tan alto como basquetbolista de la NBA, que se mantiene impávido, con la mano estirada durante horas, inmóvil como una estatua, esperando, quizá, que alguien le deposite una moneda. También están dos muchachos con pinta urbana que maltratan una guitarra con fervor mientras cantan en un mal inglés una canción de Elvis Presley, sin que nadie les preste atención.
En la nueva Penn Station –que antes era la oficina de correos de Nueva York– Rodolfo Rodríguez, un mexicano de casi sesenta años, de baja estatura, con cara alegre, baila al ritmo de la música norteña que vomita un parlante portátil que él mismo ha dispuesto al lado de la carrillera del tren. Su pareja no es ninguna mujer: es un esqueleto vestido de fémina que increíblemente lleva el ritmo del hombre que da vueltas y pases largos. Rodríguez aprieta a su pareja y hasta se dobla sobre el esqueleto de huesos relucientes como en un pase de tango en cualquier arrabal bonaerense. La gente se detiene a verlo. Muchos lo graban con sus celulares, mientras que los niños pequeños lo señalan con el dedo mostrando divertidos a sus padres el descubrimiento. Sin embargo, pocos arrojan algo dentro del tanque que el bailarín improvisado y su espeluznante pareja, tienen allí dispuesto.

En medio de la descarada opulencia de las luces de Broadway; del escándalo de sus concurridos peatones; de los miles y multicolores destellos que despiden los anuncios publicitarios que dejan a más de uno boquiabiertos, del encanto secreto de sus múltiples teatros y escenarios que allí confluyen, y de la proximidad lujuriosa del memorable Times Square, existen algunos que ven el mítico sector de farándula y cultura como su escenario ideal para demostrar las dotes histriónicas que dicen tener, pero que al parecer, pocos le reconocen.

Una señora ataviada con un disfraz rojo sangre, digno de un carnaval de pueblo pobre, simula tocar una guitarra sin cuerdas mientras sin descansar lanza desgarradores alaridos guturales, como si estuviera sufriendo de un cólico renal o de un profundo dolor de muelas. No dice nada: solo grita –¿o aúlla?– esperando que alguien reconozca su talento abstracto y le arroje un dólar. En ese mismo lugar, hasta hace unos años, un hombre se disfrazaba de indio medio desnudo, pero desde que empezó la pandemia, nadie ha sabido de él. -Tal vez esté enfermo. O muerto. Pero era todo un personaje- me dice Betsy Hernández, una colombiana que hace más de treinta años está radicada en Nueva Jersey.
Y mientras el sol se esconde temprano –en invierno la noche llega a las cuatro y media de la tarde—las vitrinas y avisos con luces de neón, lo van llenado todo. Y en medio de ellos, personas disfrazadas del Ratón Mickey o de cualquier personaje del maravilloso mundo de Disney, te hacen ronda –como si fuera un mimo de la calle 84 en Barranquilla- esperando alguna moneda. Más allá, dos gigantescos Transformers, amarillo y rojo, están inmóviles frente a las burbujas de cristal que encierran los personajes de las obras que se presentan esa noche en Broadway. Los enormes disfraces siguen ahí inmóviles, casi que haciendo parte del paisaje mientras que la gente se toma fotografías con El Rey León o la bruja de la obra de “The Whitcher” que esa noche se estrenará en uno de los teatros de la reconocida calle del espectáculo y las artes.


Los vientos de pandemia preocupan, pero no le quitan el sueño a nadie. A pesar de que en diciembre y los primeros días de enero los contagios llegaban a cifras récords, la rutina no se detiene. A lo largo de sus principales avenidas se levantan pequeños quioscos blancos donde en inglés y en español se anuncian pruebas gratuitas para Covid 19. Los sitios de toma de muestras, privados, están llenos y las pruebas caseras que antes se conseguían fáciles en los supermercados, escasean. En Nueva York, contrario que en La Florida, hay un buen uso del tapabocas, pero los restaurantes viven llenos. En el Madison Square Garden, una manada sale feliz del escenario luego que su equipo de hockey, Los Gigantes, ganara a su rival de plaza. La pandemia es una amenaza, pero no detiene la ciudad, aunque en los últimos días muchas empresas habían decidido volver a trabajar desde la virtualidad, no así las escuelas y universidades, que siguen presenciales.












Muy cerca del Times Square, un hombre moreno de estatura baja, sonriente y de mirada bonachona, baila sin parar al son de una música navideña que despide un parlante a sus pies, al tiempo que con su mano derecha estremece, sosteniendo el ritmo, una campanilla dorada. No es Papá Noel, pero es uno de los centenares voluntarios de “The Salvation Army” buscando recaudar fondos para las obras de caridad que ellos suelen realizar, especialmente en los días de Navidad y Año Nuevo. Y es que, en Nueva York en época de navidad, no se ven Papa Noeles por ningún lado. Si quiere ver uno, debe ir a Macys –y gastar todos sus ahorros—o adentrarse en la famosa juguetería FAO Schwartz –reabierta después de tres años de cierre- muy reconocida por ser en la que se filmaron muchas escenas de la película “Mi pobre Angelito”, y que se levanta imponente a pocos pasos del árbol de navidad gigante que se erige muy cerca del Rockefeller Center en pleno corazón de Manhattan.

En Long Island, Al sureste del Estado de Nueva York, está una pintoresca población en el condado de Suffolk, kilómetros después de lo que era hace más de doscientos años una populosa reserva indígena de la que ya no queda vestigio alguno, donde abundan casas antiguas perfectamente conservadas de estilo victoriano que se mezclan con mansiones fastuosas recostadas sobre el mar. Cada una tiene su propio embarcadero y hay un canal que sirve de muelle donde atracan los pequeños botes y yates de los propietarios. A la entrada hay un letrero enclavado entre la vegetación que anuncia la proximidad del pueblo: “Bienvenidos a Amityville”.

El lugar, tranquilo y exclusivo, se ve permanentemente interrumpido por la llegada de curiosos que van en busca de la casa que debería estar marcada como la 112 de Ocean Avenue, pero en realidad hoy es la 108 de Ocean Avenue: su nomenclatura fue cambiada y su fachada retocada para despistar a los que, como yo, emprendíamos la búsqueda de la mítica y terrorífica casa maldita de Amityville.
Dos jóvenes en bicicleta nos miran con el ceño fruncido y un hombre mayor, de pelo rojo y cara de pocos amigos, detiene su auto ante nosotros y nos lanza una mirada amenazante, pero no dice nada. Nadie, en el pueblo, quiere recordar la madrugada de 1974 en que Ronald Defeo, un joven de 23 años asesinara a sus padres y a sus cuatro hermanos motivado, según su abogado defensor, “por fuerzas oscuras y malignas que le obligaron a cometer los asesinatos”.


Aunque la casa hoy es de color blanco hueso y no negra, como en aquellos tiempos, un aura extraña se siente al contemplarla. Está habitada y sobre sus ventanas reposan coronas navideñas y, en medio del jardín, un diciente letrero te advierte que estás en “propiedad privada”. Hoy la casa y su historia, hace parte de las leyendas urbanas de Nueva York.
Dolores Fernández, de 54 años, es devota de la Virgen de Guadalupe. Es pequeña, morena y de cabello lacio y negro. Y cada domingo, como ese, acude a la Catedral de San Patricio, una imponente construcción de estilo neogótico construida en 1858, durante la guerra civil norteamericana, enclavada entre las calles 50 y 51 con la Quinta Avenida, frente al Rockefeller Center, para encenderle cuatro velas a la virgen de Guadalupe que tiene allí su propio santuario.

-Ella me oye y me cuida- me dice cuando le pregunto e inclina su cabeza para elevar una oración. Réplicas de esculturas famosas están dispuestas a cada paso y los vitrales y murales son de una belleza que trasciende lo espiritual.
En la Quinta Avenida con la Calle 42, un majestuoso edificio ocupa la manzana entera. Ahí funciona la segunda biblioteca más grande de los Estados Unidos. Es la Biblioteca Pública del Estado de Nueva York en la que a su entrada, recostado sobre las escaleras, un hombre desgreñado, sucio y que parece inmune al frío glacial que azota a la ciudad de los rascacielos en la última semana de diciembre, arma con habilidad de experto un porro de marihuana a dos pasos de una patrulla de policía, cuyos agentes descansan de la jornada diaria mientras engullen un perro caliente en el puesto de Jamel, un joven árabe que prepara al mismo tiempo kebaks y hot dogs a una velocidad inusitada haciendo malabares con los frascos de salsas, y cuyo acento deja oír a leguas que proviene del Medio Oriente.
Entre las calles 59 y 110 con la Quinta Avenida, en más de cuatro kilómetros de largo y 800 metros de ancho, está el Central Park considerado como uno de los parques más grandes del mundo, enclavado en la zona conocida como Uptown. Grandes zonas verdes; lagos artificiales; pista para patinar en hielo; cascadas; aves de múltiples especies y vastas zonas boscosas, componen el paisaje que se convierte en una parada obligada a quien llegue a Nueva York.
Afuera, ventas de artesanías; recuerdos; camisetas; puestos de comida rápida, pululan a montón como en cualquier ciudad tercermundista. Frente a su entrada principal están estacionados coches tirados por caballos, así como los de Cartagena, que por quince dólares te darán un paseo alrededor del parque mientras el cochero te cuenta mil historias cargadas con más ficción que realidad.

Aristóbulo Zambrano, 58 años, un ecuatoriano enjuto, pequeño y que usa una gorra negra, se estaciona al frente de donde se divisa la pista de patinaje. Se queda ahí, sin casi decir nada, con su enorme vara de madera en la que cuelgan decenas de algodones de azúcar en todos los colores y que ofrece por tres dólares y dos en cinco. Asegura que la gente compra más el rojo “aunque todos saben a lo mismo, a azúcar”, revela mientras sonríe pícaro.


En el 201 Essex St. Hackensack 07601 de Nueva Jersey, hay un antídoto contra la nostalgia gastronómica que puede producir la distancia y las distintas costumbres a los colombianos que viven hoy en la capital del mundo. La Costeña Market es una mezcla de tienda grande con restaurante de cocina popular de la costa caribe colombiana. En tres estantes están todas las marcas de los antojos –desde café colombiano, bocadillo veleño, panela, mecatos y todo lo que podemos encontrar en cualquier tienda del país. Pero su atractivo principal está en las vitrinas que guardan el calor donde reposan provocativas arepas con huevo y carne; chicharrones; empanadas de carne o pollo y las mejores caribañolas que he comido hasta hoy. Ese 24 de diciembre en la mañana, la señora que estaba al frente del negocio barría al son de una música navideña colombiana mientras que terminábamos de engullir las últimas frituras.
Y es que, en Nueva York, o en su vecina Nueva Jersey, se puede encontrar de todo, para todos los gustos. Los restaurantes mexicanos abundan a cada cuadra, aunque el estilo de la comida se ha “americanizado” y es muy distinta a los típicos platos mexicanos de verdad. La cadena de restaurantes Noches de Colombia, cumple a cabalidad con las tres deseadas B de todo colombiano: “bueno, bonito y barato”. Una gran variedad de una cocina colombiana con tinte de fusión, abundante en extremo y de verdad deliciosa.

Recorrer la Gran Manzana requiere de un buen estado físico: la gracia es ir a pie para no perder detalle. Una de las travesías más apetecidas es atravesar el High Line, que antes era una vía de tren rodeada por edificios vetustos, y ahora es un sendero lleno de todo tipo de plantas que atraviesa literalmente hermosas construcciones, muchas con tinte futurista. Es un recorrido para poder sopesar la calidad arquitectónica de los rascacielos neoyorkinos y sus atrevidos diseños.
En Lower Manhattan se levanta imponente el séptimo edificio más alto del mundo y el más alto del hemisferio occidental. Es el Freedom Tower que se alza en la esquina noreste de donde quedaban las destruidas Torres Gemelas. A pocos metros de ahí, está la plaza conmemorativa por el terrible atentado del 9/11 que tiene a su alrededor un cuadrado inmenso donde hay fuente invertida, que fluye constante y sus aguas terminan desapareciendo en un enorme agujero produciendo una sensación de sobrecogimiento. La fuente está enchapada en mármol gris, y sobre este, están grabados los nombres de todas las personas que murieron víctimas del atentado terrorista.
Una mujer ataviada con una gruesa chaqueta negra se despoja de uno de sus guantes y coloca tres rosas rojas sobre uno de los nombres. Cierra los ojos un momento como rezando una oración, posa su mano sobre la fría placa y desaparece tan rápido como llegó.
En busca del ícono máximo de Nueva York, nuestros pasos se dirigieron al Liberty State Park, en donde pueden alquilar un ferry que te llevará hacia las faldas mismas de la Estatua de la Libertad y podrás, por que no, trepar hasta su corona. Decenas de helicópteros sobrevuelan el sector: ahí van aquellos que prefieren hacer el tour sobre la estatua a través de los aires mientras otros caminamos hacia el extremo del parque vasto y hermoso donde hay un homenaje al soldado americano y, más allá, puedes ver con tranquilidad la Estatua de la Libertad que, aunque vista decenas de veces en cine o en la realidad, no podrás evitar esa sensación que hace que los pelos se pongan de punta.
Entre Mott Street con Canal Street, está el barrio chino de Nueva York, vecino del reconocido barrio de inmigrantes italianos denominado como “Pequeña Italia”. Aunque el Barrio Chino en la Gran Manzana no es tan imponente como el de San Francisco, es populoso y organizado y ha absorbido, además, a otros inmigrantes que empiezan a hacer la vida en esta capital.
Una señora envuelta en un vetusto abrigo gris se detiene a comprar pescados, que están expuestos, junto con toda clase inimaginable de mariscos, en plena acera. El olor es desagradable, pero parece no importarle a nadie. La mujer señala uno que nada a sus anchas en una enorme nevera de agua y un chino de baja estatura mete una malla dentro del estanque y saca dos peces de gran tamaño que aletean angustiados presintiendo su muerte. Ella señala uno, y el hombre, presuroso, lo mete en una gruesa bolsa plástica donde el pez, sin salvación, da sus últimos aletazos.
“Mi pequeña Italia”, por su parte, es una invitación al romanticismo; a la buena cocina; a tomar una copa de vino y por qué no, a enamorar. Sus restaurantes cubren todas las aceras y no hay casi ventas ambulantes. Los meseros desde la una de la tarde preparan el decorado; arreglan las mesas; colocan flores de mentiras sobre ellas y con porte impecable espera a que lleguen los clientes.

Por la pandemia, cada restaurante habilitó en un pedazo de calle zonas para comer afuera, que en invierno, por el frío, están cubiertas. “Nadie quería comer dentro por las medidas restrictivas que impuso el covid y construir estos comedores provisionales en plena calle ha sido la salvación”, me explica Pier, un italoamericano joven que termina de arreglar las sillas con verdadera dedicación.
De regreso a la Quinta Avenida, y coronando el recorrido, está en la agenda la visita al Empire State Building. Entrar al coloso es una faena memorable. Por sesenta dólares tienes acceso –hay una enorme fila para entrar—y desde el lobby ya sabes que vas a vivir una experiencia que no podrás olvidar. Un alegre recepcionista de color, se quita su gorra de uniforme y a pleno pulmón anuncia dónde tienes que hacer la fila y qué ascensor tomar.
La historia de su construcción –que data de 1931- está registrada en proyecciones sin fin y cuadros conmemorativos. La primera paradas es en el piso 80 donde decenas de pantallas de televisión rodean el lugar. Telescopios te permiten evocar como era la vida alrededor del edificio en los años 30 y cómo fue su construcción. Uno de ellos, te muestra, de cerca, la Estatua de la Libertad.

Homenaje a los obreros hay por doquier. Estatuas que simulan la construcción y a los obreros en reposo compartiendo un sánduche. Los tráiler de las películas filmadas ahí, se repiten sin cesar y hay cuadros con todas las figuras del mundo que han estado ahí.
-Mamá, mamá, ahí está King Kong- grita una niña con notorio acento paisa mientras señala los enormes brazos del Gorila que sobresalen de la construcción y sobre los que todos posan -inlcuso yo- para rememorar la célebre escena de Kong con Jessica Lange, una de las versiones más famosas del filme.
En el piso 86 y en el 102, están los miradores que te permiten despedirte, como se merece, de una ciudad que ya no es exclusiva de los norteamericanos. Una ciudad donde, dicen, que hay más dominicanos que en República Dominicana y donde los colombianos y mexicanos son reconocidos por su trabajo y, sobre todo, por su aporte a la gastronomía gringa.
Una ciudad en la que un latino no sufrirá demasiado por no hablar inglés. Una en la que saben qué es una arepa de huevo; un sancocho de costilla y en la que voltean cuando lanzas sin querer alguna exclamación popular que crees exclusiva de tu tierra. Una ciudad majestuosa, de edificios notorios y llamativos, y llena de personas anónimas y cosas inadvertidas que hacen más fuerte su encanto. Una ciudad que, aunque no tiene la magia navideña que venden las cintas de Hollywood, donde los papa Noel no se ven por ningún lado y en la que la nieve poco ha caído y nadie canta villancicos a las afueras de las casas, sigue siendo la misma capital majestuosa en la que podemos vivir experiencias diferentes.








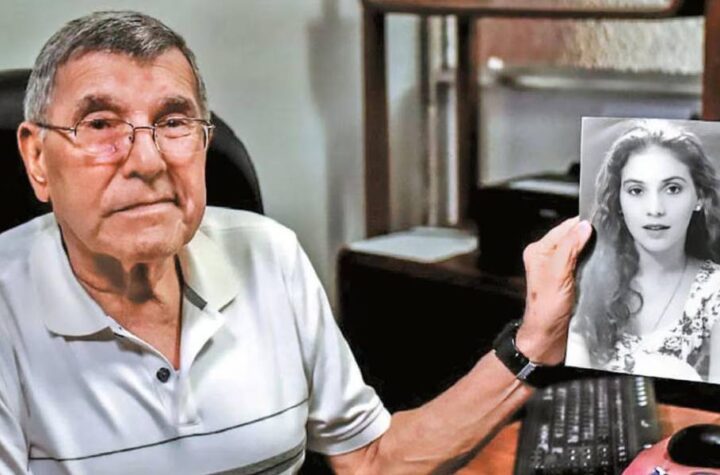



El profesor de géneros narrativos, Anuar Elías Saad Saad aprobó la asignatura de descripción, no precisamente relatando lo sucedido en Rebolo o el Callejón de las Vacas, sino en la mismísima Gran Manzana. Gracias a su universalidad de sus conceptos, Anuar no se dejó devorar por Nueva York, pero sí la describió con olores, sabores y largos abrigos.